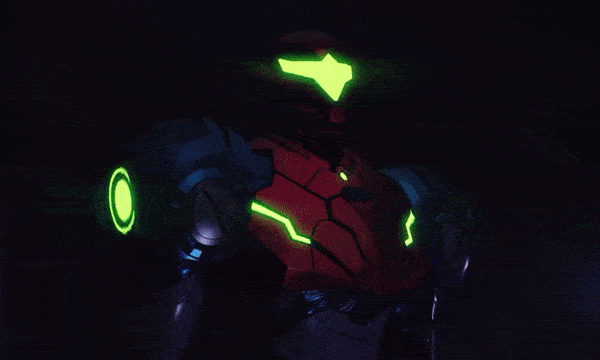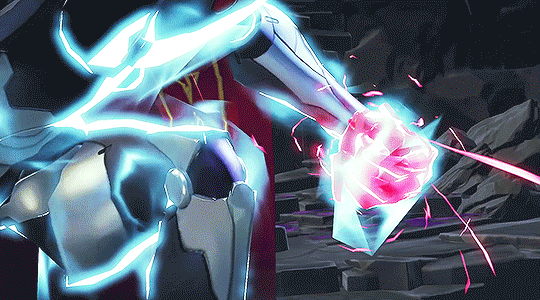Masterclass
El videojuego español siempre ha estado atado a los calificativos propios de la serie B cinematográfica e, independientemente de su calidad o relevancia, se ha visto obligado a posicionarse – al menos, en términos sociales y mediáticos – a rebufo de las grandes obras internacionales. El videojuego español puede ser bueno, pero nunca lo será tanto como el videojuego americano o japonés, y, de la misma manera, podrá tener ideas propias, presumir de toros, de jamón y de aceite e incorporar folclore andaluz, pero jamás podrá trascender, sentar cátedra; revolucionar el mercado, la industria. Y es que, querer ir más allá de la mera mediocridad lúdica siendo españoles, los catetos de Europa, casi sería osado por nuestra parte. Desde Cristina García Rodero hasta Isabel Coixet, correteando más oportunamente entre los planos de Álex Catálan y José Luis Alcaine, ¿habráse visto un país más atrevido?
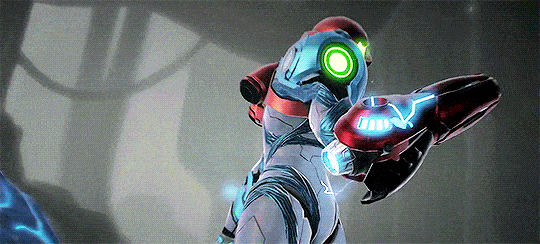
Cabe suponer que esa audacia, esa insolencia, ese descaro, ha quedado grabado a fuego en lo más profundo de nuestras raíces culturales. En nuestras influencias, en nuestra forma no solo de consumir cultura, sino también de comunicarnos, de pensar, de desafiarnos, de saber estar, de ser. No quiero adelantarme al análisis – para eso os tocará esperar un diilla más -, pero creo honestamente que hay mucho de ello en el último trabajo para Nintendo de MercurySteam (Spacelords, Metroid: Samus Returns). Y es que Metroid Dread es muy bueno. Muy, muy bueno; podría decirse que es el mejor Metroid que hemos recibido en las últimas dos décadas. Tan bueno que no parece español. Pero no es bueno únicamente por la fluidez de sus animaciones, por su fantástico game feel o por su respetuoso diseño de niveles – o, en definitiva, porque hacer bien todo lo que podía esperarse de él; poca broma -. Es bueno porque, no contento con eso, va un pasito más allá, e incorpora novedades de peso, no con respecto a la saga sino a todo el género, allí donde había un claro margen de mejora.
Si por algo se caracteriza el diseñador del metroidvania soulslariano de la última década es por priorizar y anteponer la narrativa ambiental y el buen diseño de niveles a la narrativa tradicional y al storyboard. Y aunque no pienso que ninguna sea más acertada que la otra para el género, sí que me siento apenado al echar la vista atrás y ver cómo todos los grandes avances realizados en los campos de la fotografía aplicada al gameplay y de la dirección de cinemáticas se han mantenido al margen de las propuestas que le han servido de buque insignia durante la última década; véase Hollow Knight, véase Ori and the Blind Forest. Ante todo pronóstico, y aún con sus obvias carencias narrativas (no seré yo quien salga a defender el guion del título), Dread es más secuencia espectacular de anime, más peliculita de Tom Cruise; por qué no decirlo, más Uncharted, en tanto a que su acción no solo se diluye pasmosamente con las secuencias cinemáticas guiadas, sino a que también realiza una danza simbiótica constante con la cámara del juego para potenciar y estimular el ya citado game feel. ¿O acaso creíais que el game feel crece de los árboles?
El buen uso de la cámara Metroid Dread, por tanto, no queda reservado a la conclusión de los impresionantes combates contra los jefes, ni a esas secciones de exploración en las que corresponde echar un vistazo amplio al bellísimo escenario en el que nos hallamos, sino que consigue tomar el rol de un ente vivo, cual Lakitu en Super Mario 64, otorgando dinamismo incluso a acciones tan banales como guardar partida a golpe de zoom-ins y travelllings. Esta actividad choca frontalmente con el estatismo propio del diseño de niveles de la franquicia, el cual sigue dividiendo la acción en pequeñísimas instancias entre las que toca transitar muchas veces en cuestión de segundos, y aporta nuevas sensaciones tanto al combate como a la exploración de las mismas. Unas sensaciones de las que desarrolladores y jugadores deberíamos de tomar buena nota, aprovechando la brecha abierta por Dread para continuar explorando terrenos que hasta ahora se habían antojado yermos, pero que, tal y como se ha demostrado, tienen mimbres más que de sobra para germinar.