Diseñar el vacío
el morir que de aquella vida brota,
en donde él tuvo amor, sentido y pena.
Pues somos tan sólo corteza y hoja.
La gran muerte, que cada uno en sí lleva,
es fruto en torno a la que todo gira.Rainer Maria Rilke. Libro de Horas
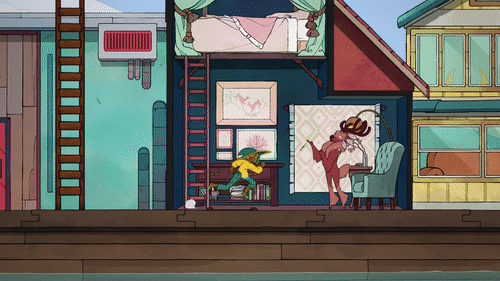
Los abrazos configuran parte del núcleo duro de Spiritfarer.
En el ensayo literario Éter en el corazón, Alfredo Rosas Martínez establece un paralelismo entre la poesía del mexicano Rubén Bonifaz Nuño y el francés Rainer Maria Rilke. El autor afirma que la muerte funciona como un puente entre versos, una raíz literaria de la que Bonifaz Nuño se alimenta el espíritu y la pluma para hablar sobre el final de la vida. Rosas Martínez comenta que La plenitud de la vida implica la plenitud de la muerte, al hablar sobre cómo Rilke cree que la muerte la llevamos siempre con nosotros, que la vida es el proceso de maduración de la muerte, y morir es recoger el fruto. Además, gracias a los poemas de Bonifaz Nuño, también se entiende la muerte como un viaje, irónicamente, hacia el lugar desde el que se empieza: “la vida mansa y lenta/es sólo un puente tendido/entre la muerte y la muerte” . En la muerte nos hallaremos a nosotros, y de ese encuentro nace la plenitud de todas las existencias. No lo vi en su momento, pero muchas de estas ideas organizan los mecanismos de Spiritfarer; actúan como directoras de sus finales.
Hace algunos meses me molesté mucho con cómo Spiritfarer maltrataba la idea de morirse. En aquel juego, acabar las vidas era acelerarlas con objetivos, puntuaciones, mejoras y ramas de habilidades. Básicamente, era apresurar las agonías de las pasajeras, coleccionar sus placeres y sus tristezas. Spiritfarer convierte de forma muy grosera un ciclo vital en un ciclo de producción, el adiós en una utilidad material, inmediatamente tangible, automáticamente presente en el gran esquema fabril que es nuestra embarcación. Eso pensaba entonces, y creo que tenía sentido que pensara así. Se trata de un juego que llegó a la par de muchos otros que, de una forma u otra, banalizaban algún concepto profundo. Sin embargo, después de reencontrarme con él y haber atravesado por algunas experiencias personales relativas a la muerte, creo que he cambiado mi idea, no sobre lo que Spiritfarer es (eso no cambiará nunca), sino sobre mi relación con él, el espacio intermedio que nos separa pero que a la vez significa mi existencia en sus océanos e islotes. Spiritfarer quizá necesite ser un juego de gestión, no porque banalice la muerte ni la degrade hasta niveles inhumanos, sino porque propone algo muy distinto, no relacionado con la muerte en sí misma o la posmuerte de las personas, no relacionado con los recuerdos, con lo funerales, con las ausencias ni con las palabras que ya no le llegan a ese alguien que se fue. No. Spiritfarer nos propone elegir la muerte, diseñar nuestro final, navegar nuestros últimos coletazos de vida para que coexistan con todo nuestro tiempo, sin ser una interrupción abrupta, sin rebanar las experiencias y el flujo de lo que somos. Spiritfarer propone que incrustemos la muerte a nuestra experiencia vital, que la humanicemos organizándola, compartiéndola, actuando por ella y para ella. Básicamente (aunque tuvo que pasarme mucho para darme cuenta), Spiritfarer es la ludificación de un período posorgásmico, es la petit mort, el último puñado de pulsos en los que el placer de haber existido se va apagando lento muy lento. Spiritfarer es como Midsommar.

Hacia la mitad de Midsommar, cuando los rituales exóticos y los champiñones mágicos se van mezclando para formar una atmósfera de tensión, ocurre una muerte a la que casi nunca estamos expuestos, de la que prácticamente apenas se habla y se piensa. ¿Cómo se le clasifica al tipo de muerte que no es ni suicidio ni asesinato, que no es personal ni colectiva, sino que ocurre a la mitad de ambos extremos? La escena en cuestión es una danza en que dos ancianos tomados de la mano, felices de haber llegado tan lejos estando tan juntos, se entregan al fácil abrazo de la gravedad. Una procesión atraviesa el pueblo, alegorizando el camino que todo ser humano recorre, una travesía en la que nunca se está completamente sólo y cuyo final aterra. ¿pero por qué aterra? Llegar a ese punto debe exigir estar muy cansado, no sólo en el sentido físico sino también psicológico, existencial, agotados de haber vivido tanto, con los sueños cada vez más ineficaces para alimentar nuestras ganas, se vuelve necesario un sueño perfecto, un letargo del que nadie pueda despertarnos. Eso es la muerte; un sueño sin sueños. El pueblo que recibe a los protagonistas de Midsommar lo ha entendido, que vida y la muerte no deben estar peleadas, y que somos estúpidos por inventarles desacuerdos. Los norteamericanos, con las mentes y las bocas llenas de espíritu colonial, son recibidos en un pueblo que no entienden y que no quieren entender. ¿Quiénes son ellos para juzgar esa liturgia? ¿Con qué derecho se indignan y se atreven a condenar? Como una jugada muy siniestra, Aster nos ubica junto a los protagonistas, nos transmite su desasosiego y, por qué no, hasta su asco por presenciar la muerte de esos dos individuos. Pero es que ahí está el punto, porque nosotros tampoco somos nadie para emitir juicios, y el miedo que nos promete su eslogan, ese terror que no espera a la noche, es el miedo de conocer otros ojos que vean otros mundos, de acercarnos a esquemas mentales extranjeros, de haber pensado todo este tiempo que nomás importamos nosotros. Es el mismo terror existencial que nos plantea el final de Pathologic, el de abolir a los individuos, renunciar a esa carcasa de memorias asociadas a un cuerpo para formar parte de algo mucho más grande. Esa muerte asusta porque está socializada, porque el ego de los ancianos se resquebraja para que entremos en su experiencia de dejar de vivir.

Esa muerte, a la que le siguen un montón, son formas de exponer el abuso y el irrespeto que los americanos sienten por esa tierra que no es suya. Poco a poco, la individualidad egoísta va contaminando Harga. Uno de los visitantes orina sobre el árbol sagrado de la comunidad, otro viola sus documentos secretos para nutrir su tesis, otro pretende reducir a las nativas en un producto exótico de consumo. Y así, uno a uno, se van muriendo. Se mueren por ser ellos mismos, por dejar que la cultura tejiese a su alrededor esa defensa del yo que tanto nos hace tropezar. Es la diferencia entre los ancianos y los jóvenes cuya sangre va regando el Midsommar, que los segundos no escogieron cómo morirse, pero los primeros sí. Igual que en Spiritfarer, escogieron no morir solos. Volviendo a Pathologic, Hugo Gris nos contaba que en ese juego el sufrimiento se aligeraba si se sufría con la otras, que era mejor si cargábamos juntas con el peso de nuestras vidas. Aquí, Midsommar y Spiritfarer proponen cargar juntas con el peso de nuestra muerte. ¿Por qué no podemos ver la belleza en eso? Personalmente, nunca me había puesto a pensar en mi propia muerte fuera de los términos del suicidio, bajo circunstancias dolorosas y horribles, sólo. Pero no debe ser así. Porque podemos organizar nuestra muerte, podemos colectivizarla, unirnos sin miedo a la ecuación de todo lo que es. Fuera de las discusiones conspiranoicas que rodean a la cinta de Ari Aster, fuera de sus denuncias a los cultos y a las relaciones tóxicas, elijo quedarme con la belleza de morirnos juntos, de no tenerle miedo a pensar cómo queremos irnos. Porque colectivizar el dolor, la furia, la impotencia y la tristeza, puede mitigarlas y convertirlas. De la tierra que se riega con sangre, hermosa cosas pueden florecer. De la misma forma en que, cuando Dani llora por ver cómo su novio asesinó egoístamente su relación con ella, las demás mujeres la rodean y lloran junto a ella, y respiran en su misma frecuencia, y toman todo su dolor, y el sufrimiento se reparte. Nada que ver con el principio, con ella llorando sobre su novio que sólo quería estar lejos, que era ajeno a su dolor y que se sentía bien con su lejanía.

Un significado clásico del atardecer.
El barco de Spiritfarer refleja eso, la muerte como articulación política y urbanística, la muerte como sociedad, la muerte como viaje, como el único cuyo destino no importa mientras vayamos con alguien, porque ese alguien estará ahí para cargar con nuestro cadáver, para darnos unas últimas palabras, las que nos llevaremos hacia el otro lado del horizonte. Amar a alguien es aceptar que va a morirse, amarlo es decidir quedarse cuando muera, formar parte de su muerte, que el vínculo clave tan hondo que hasta se encuentre con sus últimos suspiros. Por eso todos los diálogos, los intercambios verbales y las muestras de cariño en Spiritfarer orbitan alrededor de la forma en que ellas quieren morirse: persiguiendo sus deseos, satisfaciendo sus placeres, socializando el cariño, socializando el abrazo y el beso. No sé por qué en mi crítica me mostré tan reacio a ese tipo de encuentro. En realidad, lo disfruté mucho, se sintió bien ser parte de tantas muertes tan hermosas. Ojalá todas las muertes que me toque vivir sean así. Ojalá mi muerte sea así.



